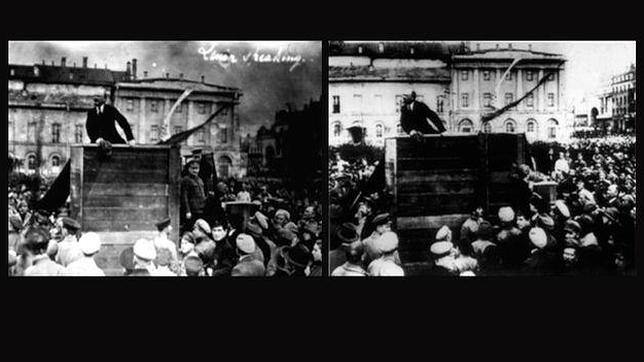Posiblemente el nombre de Lev Davídovich Bronstein no le diga nada, pero si nos referimos a él como León Trotski rápidamente vendrá a la cabeza tanto su atareada vida -fue desde periodista hasta Comisario de Exteriores y de Guerra de la Unión Soviética, además de dos veces exiliado y preso en Siberia- como su cruenta muerte a manos del «enkavedé» y comunista catalán Ramón Mercader, piolet mediante.
Trotsky, apodo que tomó del nombre de uno de sus carceleros de la época siberiana, fue un firme opositor al Zar, a Stalin y a los anarquistas. Al principio, incluso criticó al propio Lenin por sus diferencias en cuanto a la concepción de lo que debía ser el Partido Comunista, y en 1911 éste llegó a llamarle «el Judas Trotski», algo que no impediría que posteriormente ambos mantuvieran una buena relación-.
Nacido en Ucrania en 1879 en el seno de una familia judía, Trotski pronto se sintió atraído por el marxismo. Tiene en su haber la firma del Tratado de Brest-Litovsk con los alemanes, que supondrá la salida rusa de la Primera Guerra Mundial por la puerta de atrás, a cambio de grandes pérdidas territoriales, y la creación del todopoderoso Ejército Rojo. Sin este último, la Revolución no hubiera podido sobrevivir a la Guerra Civil rusa (1917-1923), en la que comunistas y burgueses, antibolcheviques y zaristas -agrupados estos en el Ejército Blanco y apoyados por las potencias occidentales- se jugaron el todo por el todo.
Más admirado que repudiado
Respetado por muchos, incluso por personas nada tendentes al comunismo, por su férrea lucha contra Stalin y sus desmanes, la figura de Trotski ha llegado idealizada hasta nuestros días. Como afirma el historiador británico Robert Service, autor de una rigurosa biografía del político soviético «Trotsky sigue siendo un personaje más admirado que repudiado por encarnar el auténtico ideal revolucionario que Stalin supuestamente había traicionado».
Service, que se muestra muy crítico con Trotski -«tampoco era un ángel», recuerda- describe su personalidad como «dominada por una tendencia a sobrevalorar su importancia personal, una indisimulada arrogancia, un evidente egocentrismo que le llevaban a menudo a despegar sus pies de la realidad e infravalorar a sus adversarios».
Sea como fuere, la cuestión es que Stalin no descansó hasta que acabó definitivamente con la vida de Trotski, incluso después de que este se exiliara a México de la mano del pintor Diego Rivera tras perder contra el tirano georgiano la batalla por la sucesión de Lenin, una vez muerto este.
En México, Trotsky se instaló en una casa con su familia en Coyoacán, en el DF, donde sufriría dos atentados. El primero, en mayo de 1940, un grupo de 20 hombres armados logró llegar hasta su dormitorio, hiriéndo incluso al nieto de este, Esteban Volkov, quién relata en una reciente entrevista en la BBC que, pese a su herida, le fue difícil «describir la alegría al ver que nos habíamos salvado de los atacantes de Stalin», cuando oyó la voz de su abuelo, vivo.
Sin embargo, pocos meses después Trotski no tendría tanta suerte. El 20 de agosto de 1940 sufriría un nuevo atentado y, este sí, acabaría con su vida, después de que Ramón Mercader le clavara un piolet en la cabeza, tras haberse ganado la confianza de la familia. Mercader, barcelonés de nacimiento y comunista convencido, fue por su conocimiento del castellano la pieza clave que necesitaba Stalin para poder acabar, por fin y de una vez por todas, con su acérrimo enemigo, a quién algunos consideraban «heredero natural» de Lenin y sin cuya muerte el georgiano nunca estaría definitivamente asentado al frente de la Unión Soviética.